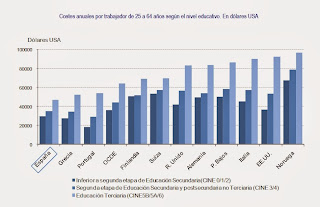Es posible que el título de esta
entrada pueda parecerle a alguien un tanto tendencioso, incluso es posible que
se sienta ofendido, en cuyo caso, debería hacer lo propio con el clásico de
Pierre Vilar, Cataluña en la España moderna,
publicado en 1962. De cualquier manera, ninguno resulta tan llamativo como el
título del simposio que se celebrará en Barcelona los próximos 12, 13 y 14 de
diciembre de este año. El título, España
contra Cataluña: una mirada histórica (1714-2014), anticipa ya una lectura
de la historia con un objetivo muy definido, demostrar que “les condicions d’opressió nacional que ha
patit el poble català al llarg d’aquests segles, les quals han impedit el ple
desenvolupament polític, social, cultural i econòmic de Catalunya” (fig.1).
El 11 de septiembre de 2014 se cumplen
300 años de la caída de Barcelona a manos de las tropas de Felipe V, y el
simposio es sólo el primero de los actos conmemorativos que se sucederán a lo
largo de todo el año y que culminarán con una Diada más reivindicativa que
nunca. Por razones evidentes, también en 2014 se pretende celebrar la consulta
soberanista para decidir la independencia de Cataluña. De manera que durante
2014 será la historia la encargada de demostrar que la independencia de
Cataluña es necesaria e irremediable, y puede que así sea, pero la historia es capaz de decir muchas cosas
porque sólo recoge las contradicciones de la vida, con sus luces y sus sombras,
y es tan capaz de contarnos una historia de España contra Cataluña como de
Cataluña con España. Depende de dónde se quiera mirar y lo que se quiera
oír. Es evidente que la Nueva Planta de 1716 que anuló los fueros de Cataluña supuso
el comienzo de la represión cultural y lingüística puesta en marcha bajo el
signo de la castellanización; pero es igualmente evidente que resultaría difícil
explicar el desarrollo industrial de Cataluña sin esa misma castellanización
que le permitió el acceso al mercado peninsular y colonial en una situación de
privilegio. Incluso, mientras el gobierno defendía su industria y su mercado de la competencia exterior, la clase dirigente catalana se sentía más centralista y más española que nadie. Y les negaban a otros con fervor patriótico lo que hoy reclaman para sí. La historia sirve también para recordarlo.
 |
| Fig.1: Programa del simposio Espanya contra Catalunya (detalles) |
Que Cataluña, integrada entonces en
la Corona de Aragón, era una pieza distinta y separada de la monarquía
hispánica es algo que ya percibieron todos los monarcas desde el inicio mismo
de la unión dinástica. Resultaba especialmente complicado equiparar la
contribución de los catalanes a la de los castellanos en los gastos del Estado.
La monarquía sólo percibía de Cataluña los servicios votados en Cortes y los
tributos que el rey tenía como señor, pero todos los demás impuestos recaudados
eran para la Generalitat o para Barcelona. En 1512 el embajador italiano ante
el rey Fernando, Francesco Guicciardini,
escribía en su diario: “El poderío de
todos estos reinos unidos es grande (…) cuyo nervio principal reside en
Castilla, de donde salen fuertes ingresos de dinero. Pero el reino de Aragón es
poco útil a las entradas del rey, debido a que según privilegios antiquísimos
no pagan casi nada (…). En suma, un rey pobre para la grandeza del país, y sin
Castilla sería un mendigo”. Por eso la
reina Isabel solía exclamar: “¡Aragón
no es nuestro, tenemos que volver a conquistarlo!”. De modo que cualquier
intento de ampliar la participación de los aragoneses en los gastos estatales podía
provocar una crisis. La más grave, antes de la que conmemoramos en 2014, fue la crisis de 1640, en el contexto de la
Guerra de los Treinta Años. Todos
los intentos del Conde-Duque de Olivares
de ampliar la participación de Cataluña en los gastos de la guerra se saldaban
con fracaso. En febrero de 1640 le escribió al virrey una carta donde se
mostraba muy enfadado: “Ningún rey en el
mundo tiene una provincia como Cataluña. Ésta posee un rey y un señor, pero no
le rinde servicios, incluso cuando su propia seguridad está en juego”. Las
desavenencias entre la Generalitat y la Corte no sólo se centraban en la
contribución que se le pedía a Cataluña en dinero y soldados, sino en el
alojamiento que debían prestar los campesinos a los soldados y la prohibición
de comerciar con Francia, que afectaba al comercio catalán por la frontera.
Como es sabido, las tensiones desembocaron en una revuelta campesina, el Corpus de Sangre, con el asesinato del
virrey en junio de 1640, y el reconocimiento de Luis XIII de Francia como Conde de Barcelona en enero de 1641. No
volverá Cataluña a la obediencia real hasta la derrota de Barcelona el 11 de
octubre de 1652. A pesar de la gravedad de estos hechos, y de que, posiblemente,
es lo más cerca que ha estado de conseguir la independencia (de España, se
entiende); la crisis que más repercusiones ha tenido para la historia de
Cataluña fue la Guerra de Sucesión
pues, al fin y al cabo, terminó con la abolición de sus privilegios forales,
algo que ningún rey anterior se había atrevido a hacer.
 |
| Fig.2: Festivas aclamaciones a la feliz sucesión a la Corona española, 1701 |
Porque no fue, como a veces se oye,
una guerra de secesión, la de Cataluña, sino una guerra de sucesión en la que
se dirimía el trono español y el reparto de poderes en Europa. Y como es lo que se celebra en 2014 conviene
recordarla, aunque sólo sea en sus líneas generales. El 3 de octubre de
1700, el último representante de la casa de Austria, Carlos II, firmaba su tercer y último testamento dejando como
heredero a Felipe de Anjou, nieto de
Luis XIV de Francia y bisnieto de Felipe
IV de España. A finales de ese mismo año, en noviembre, era proclamado rey
de España en una ceremonia en Versalles, y en febrero de 1701 llegaba a la
corte de Madrid. Como era normal, todas las ciudades se engalanaron para
recibir con júbilo al nuevo rey. También lo hizo Barcelona, celebrando fiestas
a mediados de marzo, y aclamando como rey a Felipe de Borbón, “V rey de Castilla y IV de Aragón, Conde de
Barcelona” (fig.2). Aconsejado por su poderoso abuelo, pues Felipe tenía
sólo 17 años, y como quería caer bien, se apresuró a celebrar cortes para jurar
las leyes de sus nuevos reinos y recibir la fidelidad de sus súbditos. Las
cortes de Castilla se celebraron en mayo de 1701 y las de Cataluña entre octubre
de 1701 y enero de 1702. Según el historiador catalán Narcís Feliu de la Peña,
que escribió sus Anales de Cataluña
en 1709, “concluyéronse las Cortes como
querían los catalanes”, pues “consiguió
la provincia cuanto había pedido”. De momento, pues, todo discurría por los
cauces habituales. Pero el abuelo era demasiado poderoso como para estarse
quieto, y empezó a tutelar y a dirigir los movimientos de Felipe, lo que
levantó recelos dentro y fuera de España. La gota que colmó el vaso de la
intranquilidad en Europa fue el reconocimiento del Parlamento de París de los
derechos de Felipe V al trono de Francia en febrero de 1701. Inglaterra,
temiendo la unión de las dos potencias, lideró una alianza internacional en la
que se encontraban Austria, que nunca reconoció el testamento de Carlos II,
Holanda, Saboya, Prusia y Portugal. El candidato elegido para oponerlo a Felipe
V fue el archiduque Carlos de Austria, segundo hijo del emperador Leopoldo I y bisnieto de Felipe III de España. El archiduque, de
sólo 15 años, fue proclamado rey de España en una ceremonia celebrada en Viena
el 12 de febrero de 1703. La guerra que
se desató a continuación por el trono español tuvo asimismo una dimensión
local, porque también en España las fidelidades se dividieron entre los dos
candidatos, y aunque había austracistas en todos los reinos de la Corona,
el movimiento era más fuerte en Cataluña. Allí la causa austracista estaba
encabezada por quien había sido su virrey hasta la llegada de Felipe V, el
príncipe Jorge de Darmstadt, enviado
con anterioridad por Leopoldo I a España para vigilar de cerca los intereses de
Austria junto a la reina Mariana de
Neoburgo, segunda esposa de Carlos II (¿alguien se ha perdido ya?). Suele
argumentarse como causa de la deserción
de Cataluña el temor al centralismo que representaba la monarquía francesa,
y su apuesta por la candidatura austriaca estaría pues motivada por la
confianza en la tradición pactista de la dinastía. Bueno, sea, el caso es que
en 1705 Darmstadt tomaba Barcelona y que poco después llegaba el archiduque Carlos
instalando allí su corte. Entre finales
de 1705 y principios de 1706 se celebraron cortes en Cataluña reconociendo como
nuevo rey a Carlos III de Austria. Pero en 1711 ocurrió algo inesperado. El
hermano de Carlos, José I, emperador de Austria desde 1705, murió sin dejar
descendencia y la corona imperial recayó en Carlos, que la recibió con el
nombre de Carlos VI, pero sin renunciar a la corona española. Inglaterra
entonces se lo pensó mejor, pues esa unión podía hacer resucitar el imperio
español del siglo XVI, así que dio marcha atrás y forzó las negociaciones y la
firma de la paz en los Tratados de
Utrecht de 1713. Aunque Francia y España renunciaban a unirse en una sola
Corona, Austria no hizo lo propio y no reconoció a Felipe V como rey de España
hasta 1725. De hecho, fue Austria la única que prestó algo de apoyo a Cataluña,
pues había sido abandonada a su suerte por el resto de potencias europeas
después de la Paz de Utrecht. Tras varios meses de asedio, el 11 de septiembre
de 1714 caía Barcelona y se ponía así el punto y final a la Guerra de Sucesión;
y un punto y aparte en la historia de España, y de Cataluña.
 |
| Fig.3: Nueva Planta de la Real Audiencia del Principado de Cataluña, 1716 |
La Nueva Planta aprobada para Cataluña en 1716 (fig.3) eludía mencionar
el derecho de conquista y rebelión cometida por el Principado, como sí había
hecho con el decreto de 1707 para Aragón y Valencia, y se limitaba a mencionar
la necesidad de establecer un nuevo gobierno después de su pacificación: “Habiendo con la asistencia divina y justicia
de mi causa, pacificado enteramente mis armas el Principado de Cataluña, tocaba
a mi soberanía establecer gobierno en él”. El objetivo de las reformas del
nuevo gobierno fue conseguir la uniformidad y el centralismo político y
administrativo a imitación del modelo francés, pero también impulsar el
desarrollo económico adoptando los principios del mercantilismo y de la nueva
filosofía de la Ilustración. La lengua
castellana se convirtió en el símbolo de esa uniformidad, y, aunque nunca
hubo una prohibición general de hablar catalán, sí fue proscrito de las
instituciones y de la enseñanza al objeto de “extender el idioma general de la nación para su mayor armonía y enlace
recíproco” (Real Cédula de Carlos III, 23 de junio de 1768). El Informe
Quintana de 1813 incidirá en la misma idea, estableciendo en el ámbito
educativo estatal el principio de “una doctrina, un método y una lengua”. Pero
el catalán se mantuvo en el ámbito social, y eso permitió la formación de un
movimiento de recuperación de la cultura y de la lengua catalana conocido como La
Renaixença. Desde la segunda mitad del siglo XIX, a la normalización
lingüística se unirá la defensa de un proyecto político vinculado al
Regionalismo como el único marco que podía hacer posible el renacimiento de las
instituciones y la lengua propias de Cataluña. Valentí Almirall, presidente del
Ateneo de Barcelona, en un discurso pronunciado en catalán el 30 de noviembre
de 1896 defendía la cooficialidad del catalán como el “dret que te la nostra llengua a gosar no de más sino d’iguals
preeminencias que qualesvol altra de las que viuhen a la nostra Espanya.
Germanas la nostra y la castellana, com fillas de la mateixa mare”. La
defensa del regionaliso era así de explícita en la Memoria en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña que
se remitió a Alfonso XII en 1885: “No hay
ningún catalán (…) que desee reflexivamente romper los lazos que con la patria
le unen. No hay, empero, quizá uno solo, a quien la reflexión no lleve a desear
aflojarlos. En su ruptura vemos la muerte, en su aflojamiento la vida. La
mejora de España sólo puede venir de la restauración de las libertades
regionales”.
Muchas de las iniciativas llevadas a
cabo por la Corona chocaban con los intereses de los estamentos privilegiados y
siempre encontraron una fuerte resistencia en Castilla, pero en Cataluña, como
en los otros reinos de antigua Corona de Aragón, no tuvieron más remedio que
aceptarlas. Así ocurrió con el nuevo
régimen de recaudación tributaria que pretendía equiparar los esfuerzos
fiscales de los catalanes con los del resto de súbditos en la financiación del
Estado. El nuevo sistema pretendía sustituir los impuestos provinciales que
gravaban el consumo por un solo impuesto directo basado en los niveles de
riqueza individual, aunque no eliminaba los impuestos locales. El impuesto en
Cataluña se llamó catastro, y si
bien es verdad que al principio hubo una sobreestimación de la riqueza del
Principado que elevaba su contribución por encima de la de los castellanos (de
43 reales del catalán por 26,8 del castellano en el periodo 1730-1739), al no
actualizar la base impositiva sobre la que se recaudaba el tributo la relación
volvió a invertirse (de 124,3 reales del catalán por 220,5 del castellano en el
periodo 1790-1799). A pesar de los problemas, el sistema de la contribución
única repartía la carga tributaria entre los súbditos de manera más justa y
equitativa, y aún con la oposición del estamento privilegiado, se implantó finalmente
a toda España en 1770. “Las autoridades
ilustradas organizaron un modelo de hacienda que era el más barato, seguro,
estable y eficaz que en aquella España podía edificarse sin tocar el entramado
social existente” (Roberto Fernández, Universidad de Lleida).
Otra de las reformas importantes fue
la eliminación de las aduanas interiores.
Las de Aragón con Castilla desparecieron en 1714, y las de el País Vasco y
Navarra en 1717. Es evidente que el traslado de las aduanas a la frontera con
Francia y a la costa tuvo efectos positivos para Cataluña, pues “eliminava els gravamens sobre els productes
peninsulars no catalans en entrar al Principat i, especialment, els productes
que aquest exportava a la resta de la monarquía”. Fue importante para “la menestralía textil catalana”, pues “desgravava les materies primeres -llana i
seda, especialment- i els productes alímentaris que Catalunya importava de la
Meseta”. (Emiliano Fernández de Pineda, Universidad del País Vasco). Por
otro lado, durante los reinados de Fernando VI y de Carlos III se inició la
construcción de carreteras para conectar Madrid con las grandes ciudades de la
península. Estas medidas, además de
favorecer la integración comercial entre las distintas regiones consolidó la
relación mercantil entre Madrid y Barcelona. La capital de la Corte se
convirtió en un gran centro de consumo de productos alimenticios y
manufactureros, pues no contaba con actividades económicas orientadas a la
manufacturas y al comercio exterior al margen de su actividad política y
administrativa. Puede decirse que este es
el comienzo de la bicefalia que caracteriza a la red urbana española y que ha
llegado hasta nuestros días. Las dos ciudades serán los principales focos
de atracción de inmigrantes de otras regiones españolas durante los siglos
siguientes, aunque por motivos distintos. A medida que se acentúa la
industrialización de Barcelona a lo largo del XIX atraerá mano de obra para sus
fábricas, de tal manera que hacia final de siglo un cuarto aproximadamente de
su población procedía de otras zonas. En Madrid sin embargo la atracción se
debía a motivos políticos y a la demanda de empleo doméstico proveniente de las
capas medias y altas de la capital. Hacia 1930 en Madrid y Barcelona la
inmigración ya supone el 40% de la población total residente.
 |
| Fig.4: Cédula de Carlos III prohibiendo la importación de manufacturas textiles, 1778 |
De manera que la industria catalana, especialmente el
sector textil, pudo desarrollarse “gracias
a la iniciativa privada y también al hecho de ser una de las actividades más
beneficiadas del proteccionismo fabril emprendido por la Corona (…), que, no
sólo afectó al funcionamiento de las fábricas, sino que garantizó un mercado
interior y colonial en régimen de monopolio” (Bernardo Hernández,
Universidad Autónoma de Barcelona). La protección de la industria textil
catalana se hacía simple y llanamente evitando la competencia extranjera
prohibiendo la importación de telas y tejidos de algodón que, a lo largo del
siglo XVIII, fue ampliándose a estampados y telas de lino o lana. Las primeras
medidas las impuso Felipe V en 1718 y 1728, a las que siguieron las de Carlos
III en 1769, 1771 y 1778 (fig.4). De esta manera, sólo en
Barcelona el número de fábricas pasó de 29 en 1768 a 113 en 1786, pues se debía
abastecer a una demanda creciente. Además, en 1755 se creó la Real Compañía de Barcelona a Indias
para comerciar con Santo Domingo, Puerto Rico y La Margarita, áreas en donde la
compañía quedaba exenta del pago de impuestos. Esta situación de privilegio la
mantuvo la compañía incluso después de que el comercio con las colonias
americanas se abriera a todos los puertos españoles en 1778. Ya en el siglo
XIX, durante el reinado de Carlos IV, hay que destacar el decreto publicado en
noviembre de 1802, “Reglas que han de
observarse para la introducción del algodón y manufacturas de él; y prohibición
de las extranjeras”. Se establecía que todo el algodón en rama procedente
de las colonias americanas o de las posesiones españolas en Europa quedaba
exento del pago de impuestos tanto en su salida de las colonias como a la
entrada a la península. Las importaciones por tanto aumentaron
considerablemente, desde las casi 3 toneladas en los comienzos del siglo hasta
las más de 20 de 1861. Es en los años 30
del siglo XIX donde se sitúa el despegue definitivo del textil catalán
favorecido por este contexto proteccionista y por la red comercial establecida
alrededor del puerto de Barcelona, al que se añadirán el azúcar y el tráfico de
esclavos con Cuba y Puerto Rico. Es también en estos años, concretamente en
1838, que tiene lugar la famosa observación que Stendhal anotó en su Memorias
de un turista a su llegada a Barcelona: “Estos señores quieren leyes justas, con excepción de la ley de aduanas,
que debe ser hecha a su guisa. Es preciso que el español de Granada, de Málaga
o de La Coruña no compre las telas de algodón inglesas, que son excelentes y
que cuestan un franco la vara, por ejemplo, y adquieran telas catalanas, muy
inferiores y que cuestan tres francos la vara”.
 |
| Fig.5: Joan Güell i Ferrer, Comercio de Cataluña con las demás provincias de España, 1853 |
Sin embargo lo que dominó durante el siglo XIX fue el enconado debate entre los
defensores del proteccionismo mercantilista y los del librecambismo. Fueron
los terratenientes, cultivadores de cereal en Castilla, y los burgueses del
textil en Cataluña los que abrazaron las tesis proteccionistas que hicieron
suyas los partidos moderados y conservadores del liberalismo español, mientras
que el librecambismo era defendido por progresistas y demócratas, que creían
que para modernizar España era necesario abrirla al exterior, ya que, sin
competencia, la industria y la agricultura se anquilosaban para beneficio de
los productores y perjuicio de los consumidores. De manera que el prohibicionismo del siglo XVIII fue
dejando paso a un proteccionismo moderado con la imposición de aranceles a las
importaciones, que eran más o menos estrictos en función de la orientación
ideológica del gobierno de turno. Para defender el proteccionismo los
industriales catalanes fundaron distintas asociaciones, las más importantes son
el Instituto Industrial de Cataluña (1848) y Fomento del Trabajo Nacional
(1869). Uno de los proteccionistas más destacados fue sin duda Joan Güell i Ferrer, presidente del Instituto
Industrial de Cataluña. Güell, en su Comercio
de Cataluña con las demás provincias de España (fig.5), reconocía que la prosperidad de España y de
Cataluña se debía “al sistema protector
secundado por una buena administración” durante el siglo XVIII, y que ese
mismo sistema había conseguido estrechar las relaciones comerciales entre
Cataluña y España de tal manera que sin él, sin el proteccionismo, “estos cambios vivificadores desaparecerían y
con ellos la base de nuestra riqueza y común felicidad”. Es en este
contexto en el que se inscribe la conocida expresión del industrial catalán que
citó Jaume Vicens Vives: “Perezca
Cataluña si ha de ser obstáculo para el progreso de la nacionalidad española…si
la fabricación catalana absorbe la riqueza de las demás provincias, siendo
causa de su pobreza y miseria, sucumba”. Pero los escritos de Joan Güell i
Ferrer están repletos de expresiones del mimo tenor. En las Observaciones a la reforma arancelaria,
de 1863, escribía: “Sí, defendemos
nuestros intereses; ¿es acaso un delito defender uno sus intereses? El interés
de los consumidores es un interés despreciable, perjudicial y del cual los
gobiernos no deben ocuparse sino para destruirlo. El interés de las naciones es
la suma de los intereses de sus productores. No podemos, pues, defender los
grandes intereses de España sin defender los de todos los productores
españoles, no podemos defender los intereses de los productores españoles sin
defender los nuestros, puesto que somos españoles, y con mucha honra,
productores”. Volvía a insistir en la misma idea en su Examen de la crisis actual, de 1867: “Nunca hemos dicho una palabra ni escrito una letra sino a favor de la
protección de todos los productores españoles. Lo que conviene a España,
conviene a Cataluña”. Güell i Ferrer, que había amasado su fortuna
ejerciendo el monopolio comercial en la Habana, se oponía a la liberación de
los esclavos de Cuba y a la concesión de ningún tipo de autonomía para la isla.
En La rebelión cubana, de 1871,
escribía: “Si, pues, ni el derecho ni la
conveniencia abonan la rebelión cubana, la nación española no sólo tiene el
derecho sino el imprescindible deber de combatirla, agotando todos los medios y
recursos para salvar el honor nacional y las vidas e intereses de los hombres
que encuentran la fortuna y el bienestar en aquellas posesiones españolas”.
Y no sólo Güell, sino la gran mayoría de los industriales y comerciantes
catalanes defendió la necesitad de la esclavitud, “hasta convertirse en los abanderados de la lucha contra las ideas
abolicionistas” (Martín de Riquer, Universidad Autónoma de Barcelona).
 |
| Fig.6: La cuestión cubana, Fomento del Trabajo Nacional, 1890 |
Las
tesis librecambistas sólo triunfarían en dos momentos. El primero, en el Sexenio
democrático con la aprobación del arancel
Figuerola en 1869 que establecía una rebaja progresiva del arancel hasta
situarlo en el 15% a todas las importaciones, pero quedó suspendida con la
Restauración de 1875; y el segundo con la vuelta de los liberales al poder en
1882 durante el turnismo político propio de esta etapa. Pero fue el proteccionismo, por tanto, el que se
impuso durante la mayor parte del siglo XIX. Las presiones de los industriales
y comerciantes catalanes y la crisis de fin de siglo provocaron la aprobación
de la Ley de relaciones comerciales con
las Antillas en julio de 1882. Esta ley obligaba a las colonias a comprar
los productos manufacturados españoles al tiempo que se protegía de los
productos agrarios antillanos. Los productores cubanos, desde el Círculo de
Hacendados, protestaron y pidieron la derogación de la ley y la
descentralización administrativa y económica para la isla, pero se encontraron
con la fuerte oposición de los industriales catalanes que veían en el mercado
antillano una verdadera válvula de escape que compensaba la caída de sus ventas
en la península. Desde el Fomento del Trabajo
Nacional de Barcelona (fig.6) se daba la réplica a las
pretensiones de los cubanos: “No es lógico,
ni justo, ni patriótico divorciar la madre patria de su provincia ultramarina
predilecta pretendiendo romper sus lazos comerciales para sustituirlos por un
derecho que excluiría a nuestras harinas, nuestros tejidos, casi todos nuestros
productos en suma. He aquí lo que en modo alguno podemos admitir, y ¡ay del
gobierno débil que lo admita!”. Entre 1885 y 1897 la exportación de
manufacturas de algodón a las colonias de ultramar aumentó desde un 10% hasta
un 35%, absorbiendo una quinta parte de la producción algodonera catalana. Un nuevo arancel aprobado por Cánovas en 1891
reforzaba la situación de dominio colonial sobre Cuba, y cuando además se derogó
en 1894 el tratado comercial con Estados Unidos cerrando a los azucareros
cubanos también esta salida, su paciencia se agotó, y en julio de 1895 la isla
se levantó en armas proclamando su independencia. Después del asesinato de
Cánovas, el nuevo gobierno de Sagasta intentó una salida negociada del
conflicto ofreciendo a Cuba y a Puerto Rico Cartas de Autonomía, que fueron
elaboradas y firmadas por la regente María Cristina en noviembre de 1898 al
margen del Parlamento y contraviniendo claramente los artículos 18 y 55 de la
constitución de 1876. La inquietud de los industriales catalanes se plasmó en
una circular elaborada por el instituto de Fomento del Trabajo Nacional de
Barcelona y enviada a todas las corporaciones proteccionistas de España. Lo
interesante, visto ahora, con perspectiva histórica, es cómo se criticaba el
decreto apelando al respeto a la “soberanía de la nación” y “al Parlamento
Nacional”: “Hay que luchar contra el
nefasto propósito de conceder autonomía arancelaria a las Cámaras insulares de
Cuba y Puerto Rico, infiriendo con ella una herida mortal al país productor y a
la soberanía de la nación (…) debemos impedir que se consume lo que fuera una
desidia nacional irreparable (…) evitar el funesto proyecto que se le atribuye
atentatorio a las prerrogativas del Parlamento Nacional”.
Aunque existe la ficción histórica y
no la Historia ficción, es lícito que el historiador se pregunte qué hubiera
pasado si no hubiera habido ninguna Guerra de Sucesión, qué hubiera pasado si
Felipe V hubiera perdido la guerra, qué hubiera pasado si Cataluña no se
hubiese pasado al bando austracista o qué hubiera pasado de haber mantenido
fueros y fronteras. De esa manera pueden distinguirse las causas de los
pretextos, porque las primeras discurren por ríos profundos y éstos son
circunstanciales, coyunturales, y apenas pueden evitar que aquellos lleguen a
su destino. Y posiblemente si no hubiera sido en 1714 hubiera sido en otro
momento y por otras circunstancias que se hubiera manifestado este “difícil
encaje” de Cataluña en España con una nueva crisis, porque lo ha hecho desde
que se inició nuestra convivencia en el siglo XV, haciendo buena aquella
observación de Ortega y Gasset de que lo único que podemos hacer, los unos y
los otros, es arrastrarlo noblemente por nuestra historia, pero también podríamos,
en vez de retorcerla, aprender de ella.